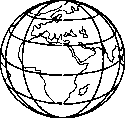 |
 |
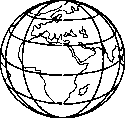 |
 |
Caroline Ashley y Dilys Roe
International Institute for Environment and Development
Introducci´┐Żn
Cada vez recibe m´┐Żs atenci´┐Żn el involucramiento de la comunidad en el turismo de vida silvestre por parte de diversas fuentes y por diversas razones:
Para los residentes que viven en o cerca de ´┐Żreas de vida silvestre, el turismo les puede ofrecer nuevas oportunidades de empleos, empresas y de desarrollo de destrezas. Puede ser una manera de obtener beneficios de los parques, la vida silvestre y los turistas que en el pasado solamente hab´┐Żan tra´┐Żdo costos, un medio para lograr que la gesti´┐Żn de la vida silvestre sea viable financieramente, o una estrategia para asegurar m´┐Żs control por parte de la comunidad sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales [1].
Los promotores del desarrollo rural – sean planificadores gubernamentales, pol´┐Żticos u organizaciones no gubernamentales (ONGs) – est´┐Żn enfocando el turismo como una estrategia para diversificar las econom´┐Żas rurales y crear nuevas oportunidades para empresas, particularmente en las ´┐Żreas m´┐Żs remotas, y en algunos casos para estimular el desarrollo basado en la comunidad. Algunos se limitan principalmente en el crecimiento (expansi´┐Żn del ingreso), otros en el desarrollo m´┐Żs amplio (bienestar, equidad, modos de vida, seguridad).
La mayor´┐Ża de los conservacionistas ahora reconocen el papel crucial que juegan las personas locales en la gesti´┐Żn de la vida silvestre y el h´┐Żbitat, y muchos han adoptado el principio. "si paga, se queda". El turismo es una manera de generar beneficios locales altos y tangibles por el uso de la vida silvestre y, por lo tanto, de crear incentivos para la conservaci´┐Żn por parte de los residentes locales (reducci´┐Żn en la caza furtiva, presi´┐Żn reducida sobre un parque, o dedicaci´┐Żn de sus propias tierras para la vida silvestre).
La industria tur´┐Żstica necesita trabajar con las personas locales debido a su papel central en la herencia cultural y natural, la cual es de inter´┐Żs para los turistas. Algunos consideran el involucramiento de las personas locales como un elemento del "eco-turismo," en respuesta a una tendencia de mercado que enfatiza ahora que el turismo debe ser responsable tanto social como ambientalmente. Sin embargo, la etiqueta "eco-turismo" puede usarse simplemente como un truco de 'marketing.'
Los donantes cada vez est´┐Żn m´┐Żs interesados en financiar proyectos que combinen el desarrollo tur´┐Żstico con un alto grado de involucramiento comunitario o participaci´┐Żn local para asegurarse que se logren los objetivos de conservaci´┐Żn y de desarrollo sostenible.
En cualquier lugar donde se est´┐Ż desarrollando el turismo con involucramiento comunitario (TIC), puede haber interesados en cada uno de estos objetivos diferentes, o ser un proyecto con objetivos m´┐Żltiples. Por ejemplo, los proyectos con base comunitaria de gesti´┐Żn de vida silvestres pueden combinar las perspectivas de desarrollo (diversificaci´┐Żn a trav´┐Żs de la vida silvestre) y de conservaci´┐Żn (crear incentivos de conservaci´┐Żn, reevaluar el patrimonio natural) pero en grados altamente variables. Tambi´┐Żn variar´┐Żn en la dimensi´┐Żn en que son impulsados por las perspectivas de los residentes locales. Por ejemplo, para los proyectos dentro de Parques Nacionales la conservaci´┐Żn es muy probable que sea la meta, y satisfacer las necesidades locales de desarrollo uno de los medios, pero puede ser lo contrario en los proyectos de desarrollo rural.
Este trabajo explora c´┐Żmo el TIC puede contribuir a estas diferentes perspectivas (aunque con un enfoque primario en su contribuci´┐Żn al desarrollo), y c´┐Żmo los objetivos pueden estar en conflicto o complementarse uno con otro. Se cuestiona si el TIC puede alcanzar sus altas expectativas. Resume algunas de las ventajas y de las limitaciones del involucramiento comunitario en el turismo, define puntos clave sobre la base de la experiencia hasta el presente e identifica retos que deben investigarse y resolverse. El objetivo es estimular la discusi´┐Żn y fomentar el intercambio de experiencias, no el dar respuestas concluyentes. Se basa principalmente en ejemplos en ´┐Żfrica austral y oriental, ya que es la fuente de gran parte de la literatura publicada: si otras regiones se enfrentan a asuntos similares o muy diferentes es una de las preguntas que debe resolverse.
´┐ŻQu´┐Ż queremos decir con TIC?
El turismo puede involucrar y afectar los residentes locales sin que sea impulsado ni controlado por la comunidad. Aunque pueda desearse la ´┐Żltima situaci´┐Żn, es necesario analizar y resolver la primera situaci´┐Żn. Por lo tanto, esta revisi´┐Żn no limitar´┐Ż su enfoque solamente al turismo "impulsado por la comunidad", si no que abarcar´┐Ż las muchas formas de involucramiento local el cual puede incluir empleo local en las industrias tur´┐Żsticas, tales como alojamientos ("lodges"), empresas dirigidas por empresarios o comunidades locales, tales como lugares para acampar, villas tradicionales, cama y desayuno ("bed and breakfast"), individuos que venden curiosidades, alimentos y otros art´┐Żculos a los turistas, auto-empleo, por ejemplo como gu´┐Żas, comunidades o individuos rentando sus tierras para el turismo, vendiendo concesiones de caza, o estableciendo acuerdos de asociaci´┐Żn con operadores tur´┐Żsticos, y residentes locales que participan en la planificaci´┐Żn del turismo, la vida silvestre, parques y usos relacionados de la tierra. Estas actividades suceden dentro de parques nacionales y en terrenos privados o comunales, y los turistas pueden ser consuntivos (cacer´┐Ża) o no consuntivos (ver la vida silvestre /naturaleza salvaje /paisaje). Puede etiquetarse o no como "eco-turismo" ´┐Ż esta revisi´┐Żn no est´┐Ż evaluando el TIC como un elemento del eco-turismo, sino que eval´┐Ża el involucramiento de la comunidad, no importa como se llame.
Ventajas del Involucramiento Local en el Turismo basado en la Vida Silvestre
Desventajas y Limitaciones del Turismo para las Comunidades
La vehemente promoci´┐Żn del turismo en ´┐Żreas rurales para obtener los beneficios indicados anteriormente para las comunidades no necesariamente resulta exitosamente. La experiencia en varios pa´┐Żses ha demostrado que el turismo puede conllevar muchos costos para las ´┐Żreas locales, y que algunos de los beneficios esperados y descritos arriba son limitados o distorsionados. Por lo tanto, es necesario dise´┐Żar medidas para mejorar el involucramiento de la comunidad en turismo para enfrentar las desventajas lo mismo que maximizar los beneficios. A´┐Żn m´┐Żs, los proyectos que promueven el TIC necesitan estar conscientes que no se pueden evitar todas las desventajas, por lo que las iniciativas de TIC traer´┐Żn costos lo mismo que beneficios.
Muchas de estas desventajas pueden atribuirse a cualquier nueva actividad econ´┐Żmica en un ´┐Żrea rural. Por ejemplo, puede haber un aumento en las disparidades de ingresos y en los conflictos sobre los recursos siempre que la nueva actividad y la fortaleza de la organizaci´┐Żn comunitaria afecten el poder de los residentes para controlar los desarrollos en la mayor´┐Ża de las esferas, no solamente en el turismo. A´┐Żn m´┐Żs, los puntos ilustrados a continuaci´┐Żn muestran los extremos --- puede que el turismo no ocasione todos estos costos para las personas locales. Pero vale la pena tomar en cuenta los extremos para ver si es posible evitarlos, y a qu´┐Ż costos, mejorando el TIC.
1. Beneficios financieros limitados
Hay evidencias de que realmente muy poco del gasto por los turistas queda en la localidad visitada (el problema de "fuga"). Por ejemplo, el turismo de lujo frecuente requiere de mercadeo especializado, comunicaci´┐Żn internacional y bienes de lujo, as´┐Ż que mucho del gasto de los turistas sirve para pagar a compa´┐Ż´┐Żas internacionales o para gastar en bienes y servicios importados a la localidad. Los turistas econ´┐Żmicos probablemente paguen menos a compa´┐Ż´┐Żas en distantes ciudades capitales pero pueden disfrutar de un lugar al tiempo que gastan muy poco all´┐Ż ´┐Ż particularmente al viajar en veh´┐Żculos donde incluso cargan con sus alimentos. En varios estudios que cubrieron 17 pa´┐Żses durante un per´┐Żodo de 20 a´┐Żos se estim´┐Ż que de 11% a 90% del gasto total del turista se fuga del pa´┐Żs anfitri´┐Żn (Smith and Jenner, 1992). Del resto que queda en el pa´┐Żs, apenas una proporci´┐Żn quedar´┐Ż en la localidad realmente visitada. El grado de "fuga" var´┐Ża enormemente dependiendo de qui´┐Żn sea el propietario de las empresas y d´┐Żnde se compre los bienes y servicios. Sin embargo, usualmente hay muchas barreras para las iniciativas locales de empresas tur´┐Żsticas en ´┐Żreas rurales pobres, tales como falta de cr´┐Żdito, experiencia comercial, la necesidad de inversiones que con frecuencia conllevan un alto riesgo y un retraso de uno a dos a´┐Żos antes de que se vean algunos beneficios.
2. Distribuci´┐Żn desigual de los beneficios
Los beneficios del turismo pueden ser acaparados por una peque´┐Ża ´┐Żlite dentro de la comunidad. Aquellos con mayor poder, educaci´┐Żn, habilidades para hablar o quienes por casualidad viven en el lugar correcto, son los que tienen m´┐Żs oportunidades de conseguir nuevos empleos, establecer empresas, hacer tratos con for´┐Żneos, o controlar el ingreso colectivo ganado por la comunidad. Un aumento en las desigualdades en los ingresos puede exacerbar los conflictos dentro de una comunidad (Boonzaier, 1996b) o, tal como se ha observado en algunos casos, alterar los sistemas tradicionales de compartir los riesgos y gestionar colectivamente los recursos (como se ha visto, por ejemplo, entre los Maasai [Berger 1996]).
3. Da´┐Żo a los recursos naturales, acceso perdido, gesti´┐Żn alterada.
Los turistas pueden hacer da´┐Żos a los recursos naturales tales como vegetaci´┐Żn y agua, a trav´┐Żs del sobre uso o una actividad no controlada. Un problema menos tangible pero probablemente m´┐Żs da´┐Żino es el riesgo de que el turismo cause un aumento en los conflictos sobre el acceso a terrenos y recursos: por ejemplo, entre operadores tur´┐Żsticos o gerentes de parque que desean una exclusiva ´┐Żrea de vida silvestre/turismo, y residentes que desean acceso y recolecci´┐Żn de recursos, entre botes de giras o buzos y los pescadores locales quienes usan un lago o r´┐Żo, entre artesanos y recogedores de le´┐Ża, en cuanto a ´┐Żrboles. Si los poderosos son capaces de aumentar sus reclamos sobre los recursos beneficiosos, la mayor´┐Ża se sentir´┐Ż alienada [4].
4. Empleos en lugar de una ruta para salir de la pobreza
Aunque el turismo provee empleos para los residentes locales, con frecuencia estos son empleos no calificados, tales como en limpieza y cocina, con pocas perspectivas de promoci´┐Żn (Hasler, 1996). El auto-empleo como el de gu´┐Żas puede ser rentable para los j´┐Żvenes, pero lleva a poco en el futuro (Abbott, 1994). Pocas compa´┐Ż´┐Żas tur´┐Żsticas o gobiernos est´┐Żn deseosos o capaces de invertir lo suficiente en entrenamiento para permitir que las personas locales lleguen a graduarse hasta empleos gerenciales y profesionales.
5. Participaci´┐Żn limitada, el control permanece en los for´┐Żneos
Los residentes locales pueden obtener beneficios monetarios significativos del turismo, pero a´┐Żn as´┐Ż no controlan el desarrollo del turismo en su ´┐Żrea, ni tienen el derecho de participar en las decisiones ni la capacidad para iniciar nuevos desarrollos (Koch 1994, Wells and Brandon 1992, B´┐Żez 1996, Gahaku 1992). Esto contrasta con las tradicionales actividades de subsistencia, tales como la agricultura o la recolecci´┐Żn, que generalmente est´┐Żn controladas por el individuo o la familia. El "desarrollo" (en oposici´┐Żn al simple crecimiento) requiere de un incremento en la capacidad para tomar e implementar alternativas, no solamente un ingreso salarial.
6. Riesgos de sobre-dependencia y no sostenibilidad
El turismo puede proveer un complemento ´┐Żtil a los modos tradicionales de subsistencia, como fuente de ingresos monetarios. Sin embargo, existe el riesgo de que la inversi´┐Żn excesiva de recursos (tales como tiempo, terreno, agua) en el turismo pueda estar en conflicto con los modos de vida y la seguridad alimenticia (Ngobese 1994, Ashley 1997) si, por ejemplo, se usa el agua para el turismo en lugar de para la producci´┐Żn de cultivos, la vida silvestre compite con el ganado por la vegetaci´┐Żn, o se reduce la actividad de recolecci´┐Żn de productos silvestres debido a la declaraci´┐Żn de ´┐Żreas exclusivas para la vida silvestre o el turismo. Esto puede hacer que las personas queden claramente vulnerables a una disminuci´┐Żn en el ciclo tur´┐Żstico (por ejemplo debido a violencia en la regi´┐Żn o, m´┐Żs general, recesi´┐Żn en los pa´┐Żses ricos) o si el turismo demuestra ser no sostenible. La baja en el turismo es un riesgo especialmente donde el n´┐Żmero en aumento de visitantes causa da´┐Żo a la base de recursos o entra en conflicto con el atractivo del ´┐Żrea como un destino "no descubierto" o pr´┐Żstino.
7. Intrusi´┐Żn y trastornos culturales
La intrusi´┐Żn del turismo puede conducir a la p´┐Żrdida de privacidad y a trastornos. En algunos casos, el turismo es tambi´┐Żn responsabilizado por la erosi´┐Żn de la cultura y la importaci´┐Żn de influencias externas. Por ejemplo, se dice que la monetizaci´┐Żn de la econom´┐Ża Serpa en Nepal ha financiado la reconstrucci´┐Żn de artefactos religiosos al tiempo que ha destruido el esp´┐Żritu que los cre´┐Ż y ha da´┐Żado la vida religiosa (Zurick 1992, citado en Brown et al, 1995).
Limitaciones del turismo para la conservaci´┐Żn por la comunidad
Antes de considerar las medidas para mejorar el TIC, vale la pena observar que desde la perspectiva conservacionista, el turismo no necesariamente lleva a un aumento de la conservaci´┐Żn por las personas locales (adem´┐Żs del da´┐Żo causado directamente por los turistas). Las ganancias pecuniarias podr´┐Żan no ser incentivos efectivos debido a la escala o la distribuci´┐Żn de los beneficios.
La conservaci´┐Żn de las especies o h´┐Żbitat usualmente depende en el compromiso de todos los residentes, mientras que los beneficios pecuniarios del turismo probablemente ser´┐Żn recibidos ´┐Żnicamente por una minor´┐Ża.
A´┐Żn si los beneficios se distribuyen ampliamente, el v´┐Żnculo entre el ingreso obtenido del turismo y la conservaci´┐Żn de la base de recursos naturales pudiera no ser localmente evidente, as´┐Ż que el "incentivo" no se siente.
No est´┐Ż claro que el turismo pueda generar suficiente dinero para costear la vida silvestre, excepto en unas pocas ´┐Żreas principales. En muchos Parques Nacionales, el turismo no puede financiar el manejo del parque (por ejemplo, Durbin and Ratrimoarisaona, 1996). A medida que los parques son presionados por los Gobiernos para que sean auto-financiados, habr´┐Ż menos oportunidades para compartir el ingreso por el turismo con los residentes. Se encontr´┐Ż que los empleos relacionados con los parques eran insuficientes para atraer el apoyo local para las ´┐Żreas protegidas en el Parque Nacional Chitwan (Nepal) y en el Parque Nacional de los Volcanes (Ruanda) (Wells and Brandon, 1992). Fuera de las ´┐Żreas protegidas, los fondos no necesitan compartirse entre los organismos de conservaci´┐Żn y los residentes, pero probablemente sean m´┐Żs escasos los lugares tur´┐Żsticos importantes que generen un mayor beneficio.
Todav´┐Ża m´┐Żs, un enfoque exclusivo en los incentivos pecuniarios puede ser inapropiado para estimular la conservaci´┐Żn local. La gesti´┐Żn colectiva de recursos no solamente depende de incentivos, sino en que las personas locales tengan derechos, responsabilidades, habilidades y las apropiadas instituciones de gesti´┐Żn. Otras estrategias de conservaci´┐Żn por la comunidad pueden mejorar estas, a´┐Żn cuando generen menos beneficios pecuniarios que el turismo (es decir, los beneficios pecuniarios pueden ser necesarios, pero ciertamente son insuficientes para la conservaci´┐Żn). Otros podr´┐Żan decir que ni siquiera son necesarios y pueden ser da´┐Żinos: "si paga se queda" puede ser un enfoque muy diferente hacia la conservaci´┐Żn que los enfoques tradicionales (Ngobese 1994, Boonzaier 1996a). Se basa en incentivos monetarios, dependiente de personas for´┐Żneas, impulsado por el mercado, mientras que muchos enfoques tradicionales adoptados por los pueblos ind´┐Żgenas se basan m´┐Żs en la responsabilidad comunal, los v´┐Żnculos con la tierra, con los antepasados y con las generaciones futuras. De aqu´┐Ż que el nuevo enfoque pueda no ser efectivo e incluso estar en conflicto con las pr´┐Żcticas existentes de conservaci´┐Żn.
Mejorando el Involucramiento de la Comunidad en el Turismo: Problemas y Retos
Muchas comunidades e instituciones est´┐Żn tratando de mejorar las maneras en que se involucran las comunidades en el turismo, para ampliar los beneficios y para lidiar con las limitaciones ofrecidas por el turismo. Los enfoques apropiados variar´┐Żn de un lugar a otro, pero algunos de los retos son comunes. Estos, y algunas de las estrategias ´┐Żtiles que est´┐Żn empleando comunidades, proyectos y gobiernos, son identificados aqu´┐Ż, junto con muchas preguntas no respondidas sobre c´┐Żmo mejorar el TIC. Algunos de los problemas originados est´┐Żn asociados con casi cualquier enfoque de desarrollo comunitario -- por ejemplo, la necesidad de organizar y movilizar la comunidad -- as´┐Ż como los problemas del turismo presentados anteriormente podr´┐Żan originarse con otras nuevas fuentes de crecimiento econ´┐Żmico. Sin embargo, todav´┐Ża es importante considerar la manera en que emergen estos problemas de desarrollo y poder resolverlos dentro del TIC.
1. Aumentando los beneficios financieros para los residentes
´┐ŻC´┐Żmo se puede aumentar los ingresos locales del turismo, reducir la "fuga" hacia ciudades y compa´┐Ż´┐Żas distantes, y generar beneficios aparte de salarios? ´┐ŻImplica esto reestructurar la industria? ´┐ŻEs esto posible en una industria global, sofisticada, tan bien establecida?
La cantidad ganada por los individuos locales por salarios, ventas de productos y auto-empleo, depende del n´┐Żmero y grado de empleos ocupados por locales, la cantidad de bienes y servicios que son comprados localmente, y el n´┐Żmero y tama´┐Żo de las empresas tur´┐Żsticas pose´┐Żdas localmente. Es dif´┐Żcil obligar a las compa´┐Ż´┐Żas tur´┐Żsticas (a trav´┐Żs de regulaciones) o motivarlas (a trav´┐Żs de incentivos) a que empleen m´┐Żs personas o a que compren/mercadeen m´┐Żs bienes locales [5]. As´┐Ż que probablemente los dos factores principales para fomentar las oportunidades locales de ganancias son:
entrenamiento de personas locales y desarrollo de habilidades profesionales tur´┐Żsticas [6]. El problema es, ´┐Żqui´┐Żn debe hacerlo? Las compa´┐Ż´┐Żas privadas solamente entrenar´┐Żn un peque´┐Żo personal permanente, los programas gubernamentales/nacionales de entrenamiento en turismo usualmente no se enfocan al nivel rural, mientras que las ONGs tienen relativamente poca experiencia en el entrenamiento sobre hospitalidad.
apoyo a empresas locales: adem´┐Żs del apoyo convencional a la peque´┐Ża empresa, como cr´┐Żdito y entrenamiento, es importante corregir las pol´┐Żticas gubernamentales que inadvertidamente puedan poner en desventaja a los empresarios locales con relaci´┐Żn a los operadores corrientes. Por ejemplo, el registro tur´┐Żstico y los procedimientos de calificaci´┐Żn de gu´┐Żas pueden ser m´┐Żs apropiados para compa´┐Ż´┐Żas urbanas que para residentes rurales, el material nacional de 'marketing' puede incluir solamente operaciones bien establecidas del sector formal, o los incentivos de inversi´┐Żn pueden ser exclusivamente para inversores extranjeros.
El entrenamiento y el desarrollo de empresas locales tambi´┐Żn son importantes para que los residentes locales puedan pasar de trabajo temporal no calificado a carreras tur´┐Żsticas que lleven a alguna parte.
Otra forma de promover los ingresos pecuniarios locales provenientes del turismo es aumentando el ingreso colectivo -- ingreso ganado por la comunidad en lugar de trabajadores individuales de, por ejemplo, cuotas por concesiones, pagos por cama-noche, o cuotas de caza. En algunos casos, el sector privado puede hacer donaciones voluntarias, pero si para que el ingreso colectivo sea significativo, debe depender en que haya una comunidad bien definida y organizada con control sobre los recursos con valor de mercado, tales como tierra, vida silvestre y cultura (Ashley 1996). En el caso de tierra o vida silvestre, esto a su vez depender´┐Ż de que el gobierno desee descentralizar la tenencia a ese nivel [7]. Una vez que las comunidades tengan poder de mercado, otras medidas tales como entrenamiento y facilitaci´┐Żn las puede ayudar a obtener mayores ingresos. El desarrollo del poder organizacional y de mercado de las comunidades involucradas en el turismo es un reto importante.
2. Distribuyendo m´┐Żs equitativamente los beneficios pecuniarios
Las formas de TIC que promueven una mayor dispersi´┐Żn de los beneficios tienen mayor probabilidad de alcanzar a los pobres, ampliar la participaci´┐Żn y reducir los riesgos de conflictos, y por lo tanto son importantes tanto para el desarrollo como para la conservaci´┐Żn. Por otro lado, tres consideraciones se contraponen a este instinto de equidad: primeramente, el esp´┐Żritu empresarial local es esencial pero necesita del incentivo de beneficios. En segundo lugar, tambi´┐Żn puede considerarse esencial el apoyo de la ´┐Żlite local. Si ellos consiguen menos beneficios del turismo que de otras actividades alternativas en el ´┐Żrea, ellos pueden escoger socavar la industria, a´┐Żn si los beneficios locales totales son altos. En tercer lugar, compartir ganancias y oportunidades entre hogares es un asunto intra-comunitario, y la intervenci´┐Żn de extra´┐Żos para promover la equidad puede ser inapropiado, contra productivo y socavar el objetivo mayor de darle poder a las comunidades para que ellas tomen el control [8]. Los realistas, o c´┐Żnicos, tambi´┐Żn se´┐Żalar´┐Żan que el turismo no es una industria estructurada para generar beneficios para los pobres. Esto implica que hacer algunos remiendos en los bordes tendr´┐Ż poco impacto mientras que la reestructuraci´┐Żn radical ser´┐Ż dif´┐Żcil.
A pesar de estas advertencias, es posible observar algunas medidas que tienen probabilidades de resultar en una amplia distribuci´┐Żn de beneficios:
Esto sugiere que las comunidades, ONGs o personal de extensi´┐Żn, y los gobiernos pueden tomar algunas medidas para fomentar una m´┐Żs amplia distribuci´┐Żn de los ingresos en la comunidad. Pero tambi´┐Żn est´┐Ż claro que la distribuci´┐Żn nunca ser´┐Ż "igual" (aunque puede ser "equitativa"), y es necesario identificar y reconocer los l´┐Żmites de tales intervenciones.
Sin embargo, la distribuci´┐Żn de los beneficios pecuniarios es s´┐Żlo parte del cuadro. Otros costos y beneficios, tales como da´┐Żo a la vida silvestre, p´┐Żrdida de acceso a los recursos naturales para uso local, oportunidades para participar en las decisiones y nuevas iniciativas y otras, puede tener impactos mayores sobre las disparidades, conflictos o cooperaci´┐Żn dentro de la comunidad. Esto es considerado a continuaci´┐Żn en t´┐Żrminos de gesti´┐Żn colectiva de los recursos y magnitud de la participaci´┐Żn local.
3. Manteniendo el acceso a los recursos, promoviendo la gesti´┐Żn colectiva
Frecuentemente, los recursos de los cuales dependen el turismo son recursos colectivos - tierra, vida silvestre, agua, vegetaci´┐Żn, a´┐Żn cuando los empleos y trabajos sean suministrados por individuos. Por lo tanto, es necesario reconocer y evitar, por lo menos, el riesgo de dejar fuera a la mayor´┐Ża del acceso a los recursos, debido a un aumento de la competencia o a la "privatizaci´┐Żn" por los poderosos [10]. En algunos casos, el desarrollo del turismo puede servir como una motivaci´┐Żn adicional para la gesti´┐Żn colectiva de estos recursos y, como resultado, fortalecer las instituciones comunitarias.
La cuesti´┐Żn aqu´┐Ż no es simplemente si el dinero es ganado por individuos o por la comunidad. El punto real es si el turismo da´┐Ża o fortalece la gesti´┐Żn comunitaria de recursos, y la capacidad de la mayor´┐Ża para participar en, y beneficiarse de, las decisiones sobre el uso de recursos. La gesti´┐Żn colectiva es la manera m´┐Żs obvia de evitar que unos pocos residentes se beneficien del turismo a expensas de la mayor´┐Ża - aunque la gesti´┐Żn colectiva no es suficiente para proteger los d´┐Żbiles.
El que la gesti´┐Żn colectiva de los recursos se mantenga o se fortalezca a medida que se desarrolle el turismo probablemente depender´┐Ż mayormente de la din´┐Żmica y organizaci´┐Żn interna de la comunidad [11], que cambian lentamente y son dif´┐Żciles de influenciar desde afuera. Sin embargo, es posible identificar algunas medidas que reduzcan el riesgo de dejar fuera de los recursos y que promueva la gesti´┐Żn colectiva. Los gobiernos pueden aumentar el poder colectivo devolviendo la posesi´┐Żn sobre los recursos al nivel local, o estableciendo regulaciones que requieran que los operadores tur´┐Żsticos obtengan la aprobaci´┐Żn comunitaria de las decisiones de planificaci´┐Żn y/o pagar cuotas. Las ONGs que trabajan con comunidades pueden ayudar a asegurar que este poder "comunitario" realmente sea ejercitado para beneficio de la mayor´┐Ża. Por ejemplo, esto es m´┐Żs probable si dentro de la comunidad:
los miembros de la comunidad conocen, y son capaces de hacer valer, sus derechos;
hay procesos que identifiquen participantes, y reconozcan y resuelvan los inevitables conflictos en lugar de simplemente dejar que el poderoso pase por encima de la oposici´┐Żn;
se han desarrollado sistemas que permitan que empresarios individuales se esfuercen y prosperen dentro de los l´┐Żmites de los derechos colectivos, por ejemplo, dejando el sistema de empresas a los empresarios individuales, pero sobre la base de un acuerdo con la comunidad en cuanto al uso de recursos colectivos, y cualquier limitaci´┐Żn o cuotas requeridas.
Desarrollar estas condiciones toma tiempo, y su relevancia e impacto variar´┐Żn de acuerdo a factores locales institucionales, demogr´┐Żficos y otros. Pero es vital identificar maneras de promover la gesti´┐Żn colectiva de los recursos y decisiones relacionados con el turismo si se trata de promover el desarrollo y no solamente el crecimiento.
4. Participaci´┐Żn activa, no s´┐Żlo involucramiento
En su forma m´┐Żs pasiva, el involucramiento comunitario en el turismo no es m´┐Żs que algunos residentes locales ocupando empleos y vendiendo productos. En el otro extremo, las comunidades planifican e inician desarrollos, y establecen el marco dentro del cual los otros interesados act´┐Żan. Hay muchos puntos intermedios, tales como participaci´┐Żn activa al nivel individual, por empresarios que desarrollan nuevas iniciativas, involucramiento pasivo por las comunidades, donde el ingreso colectivo es "recibido" -- o algo m´┐Żs activamente "ganado" pero todav´┐Ża sin su participaci´┐Żn en la planificaci´┐Żn. Lo que es posible variar´┐Ż enormemente de lugar en lugar, y particularmente ser´┐Ż diferente dentro y fuera de las ´┐Żreas protegidas (ya que en este caso la toma de decisiones siempre ser´┐Ż compartida con los organismos de conservaci´┐Żn). La siguiente tabla clasifica tipos diferentes de involucramiento local en el turismo, desde pasivo hasta activo, y desde involucramiento de los individuos, hasta instituciones comunitarias, hasta el involucramiento total de los miembros de la comunidad.
Tipolog´┐Ża de involucramiento comunitario en el turismo:
desde pasivo hasta activo, desde individual hasta colectivo
| Naturaleza del involucramiento |
Involucramiento pasivo | Involucramiento activo | Participaci´┐Żn plena |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUOS | personas locales ocupando empleos y vendiendo recursos | empresas gestionadas por empresarios locales | red de industrias locales suministrando la mayor´┐Ża de los bienes y servicios |
| Cambio requiere: | entrenamiento, cr´┐Żdito, acceso a los mercados, pol´┐Żticas oficiales de apoyo | ||
| INSTITUCIONES COMUNITARIAS (l´┐Żderes) |
reciben ingreso colectivo
por ejemplo, dado por operadores privados como donativos o para cumplir con las regulaciones |
obtienen ingresos
por ejemplo, alquilando recursos, comprometen cooperaci´┐Żn, poseen empresas comunitarias aprueban las decisiones de planificaci´┐Żn |
deciden qu´┐Ż ganar y c´┐Żmo
tienen la palabra decisiva en las decisiones de planificaci´┐Żn
gestionan colectivamente los recursos comunes |
| Cambio requiere: | definidos por la comunidad; derechos/poder sobre recursos y decisiones para el mercado; capacidad para ejercer plenamente sus derechos | ||
| TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD |
aprender de las decisiones "comunitarias" | recibir sus partes del ingreso comunitario
consultados sobre las decisiones comunitarias |
participaci´┐Żn colectiva en las decisiones sobre el uso de los recursos, ingresos, y conflictos |
| Cambio requiere: | procesos participativos para involucrar interesados y en las tomas de decisiones | ||
La cuesti´┐Żn es, ´┐Żc´┐Żmo moverse a trav´┐Żs de la tabla de pasivo a activo y tambi´┐Żn hacia debajo de individual a colectivo? En el extremo superior izquierdo, el turismo (al generar salarios) puede conducir al crecimiento, a empleos y mejor´┐Żas individuales, pero tambi´┐Żn a los problemas de desarrollo mencionados en la Secci´┐Żn B. Puede ser idealista creer que el desarrollo basado en una industria competitiva como el turismo alguna vez ser´┐Ża una ruta para el desarrollo y apoderamiento comunitario, tal como se representa en el extremo inferior derecho. Sin embargo, los principios de apoderamiento ya mencionados y con frecuencia usados en otros tipos de trabajo de desarrollo comunitario (asegurar que las comunidades tengan derechos, y que las personas locales est´┐Żn conscientes de sus derechos y de su rol en el ejercicio de ellos) pueden aplicarse poderosamente dentro del turismo. Esto resalta la importancia de tener en cuenta tambi´┐Żn las habilidades y principios del desarrollo social adem´┐Żs de las habilidades espec´┐Żficas al turismo, tales como negocio y conservaci´┐Żn. A´┐Żn m´┐Żs, si el turismo aumenta el valor de los recursos locales y la necesidad de una mejor´┐Ża en la gesti´┐Żn, este puede proveer el ´┐Żmpetu adicional para fortalecer las instituciones comunitarias y la toma colectiva de decisiones [12]. La experiencia en Zimbabwe resalta otro principio importante: "las tomas de decisiones al nivel de base solamente pueden ser posibles si son sancionadas desde arriba" (Hasler, 1995). Los derechos y responsabilidades relacionados con el turismo solamente alcanzar´┐Żn la "base" si "arriba" est´┐Żn de acuerdo con ellos, por lo que lograr el consenso al nivel pol´┐Żtico macro es tan importante como la movilizaci´┐Żn al nivel local. Sin embargo, este consenso puede que no sea f´┐Żcil si difieren las definiciones de "desarrollo rural". Aquellos que trabajan en el gobierno central pudieran ver los empleos y la expansi´┐Żn econ´┐Żmica como el objetivo primario y, por lo tanto, ignorar, e incluso entrar en conflicto con, otros objetivos de promoci´┐Żn de la capacidad y control local.
5. Cooperaci´┐Żn con el sector privado
La mayor´┐Ża de las econom´┐Żas rurales carecen de capital, habilidades comerciales y v´┐Żnculos internacionales de mercado. Por lo tanto, las empresas a peque´┐Ża escala manejadas localmente pueden ser factibles, pero el involucramiento comunitario en empresas m´┐Żs sofisticadas y rentables (cacer´┐Ża en safari, giras de lujo) probablemente requieran insumos del sector privado. ´┐ŻDe qu´┐Ż manera pudieran adaptarse los patrones normales de involucramiento del sector privado para que los residentes no sean ´┐Żnicamente empleados, sino que las comunidades tengan algo de donde escoger y controlar, y act´┐Żen como socios? Probablemente esto no sea f´┐Żcil. Establecer cooperaci´┐Żn entre comunidades e inversores requiere mucho tiempo, esfuerzo y comunicaci´┐Żn, (lo que significa "costos de la transacci´┐Żn") para que se desarrollen formas de trabajar conjuntamente y lograr compromisos de mutuo beneficio. Es poco probable que los operadores privados deseen entrar en asociaciones de por s´┐Ż - solamente si, de alguna manera, son necesarias para asegurar beneficios o disminuir riesgos. A´┐Żn m´┐Żs, ellos pueden tener ideas diferentes de la naturaleza y prop´┐Żsito del involucramiento comunitario, como se dijo en la introducci´┐Żn [13].
Por lo menos hay dos tipos diferentes de medidas que pudieran ayudar a establecer asociaciones privadas-comunitarias, y que necesitan explorarse m´┐Żs detenidamente. Primeramente, las medidas que hacen que valga la pena para el operador privado trabajar con residentes locales, y particularmente con una comunidad representativa y no con un poderoso individuo. Una manera obvia es que los bienes comerciables (tales como derechos de caza, acceso a un ´┐Żrea de vida silvestre, o acceso a eventos culturales locales) est´┐Żn bajo el control de la comunidad o de instituciones locales para que el operador deba negociar su uso. Las regulaciones que obligan a los operadores a lograr acuerdos locales (por ejemplo, como condici´┐Żn para conseguir una licencia de operaci´┐Żn) puede llevar a que se cumpla con la letra pero no el esp´┐Żritu, pero a´┐Żn as´┐Ż pueden ser puntos de partida ´┐Żtiles para el proceso. Al mismo tiempo, pudiera reducir los desincentivos para trabajar con comunidades, haciendo que un extra´┐Żo facilite el proceso, particularmente las negociaciones (esto es, reducir los "costos de transacci´┐Żn"). Es interesante notar que en los pocos casos exitosos que ya se conocen de asociaciones comunidad-privada, se menciona el inter´┐Żs personal de un operador privado, usualmente adem´┐Żs del apoyo de una ONG o de otro facilitador [14]. Esto sugiere que la voluntad del sector privado para hacerse cargo de los costos de transacci´┐Żn depende grandemente de las personalidades individuales involucradas, y/o del grado de facilitaci´┐Żn.
El segundo enfoque es ayudar a las comunidades a que conozcan y ejerzan efectivamente su poder de mercado. Ellas podr´┐Żn asegurar mejor los beneficios si est´┐Żn conscientes de su poder de mercado y sus l´┐Żmites, tienen medios para encontrar y seleccionar de un rango de opciones, y tengan habilidades negociadoras. De otra manera, ellas entregar´┐Żan sus recursos por muy poca cosa. Sin embargo, permanece la pregunta: si la comunidad no est´┐Ż organizada, o carece de poder de mercado, ´┐Żpueden cambiarse los t´┐Żrminos del involucramiento del sector privado?
6. Minimizando el da´┐Żo ambiental
Con frecuencia, se considera la minimizaci´┐Żn del da´┐Żo ambiental por el turismo y la maximizaci´┐Żn de los beneficios sociales para los residentes como dos retos diferentes por distintos grupos de personas. Los diversos problemas ambientales y las estrategias para remediarlos est´┐Żn bien cubiertos en otras partes en la literatura tur´┐Żstica (Roe and Leader-Williams, 1997). Sin embargo, vale la pena notar aqu´┐Ż algunos puntos ambientales que afectan el involucramiento de la comunidad.
En algunos casos, son los mismos residentes locales los que sobre usan los recursos, tales como le´┐Ża, coral o ´┐Żbano, para suplir el comercio tur´┐Żstico. Esto puede deberse a varias razones: falta de posesi´┐Żn del recurso o dudas acerca de la demanda del turismo (lo que lleva al enfoque "usarlo hoy antes que lo perdamos ma´┐Żana"), falta de informaci´┐Żn o de habilidades para adoptar enfoques alternativos, o la desesperaci´┐Żn impulsada por la pobreza. Por lo tanto, los remedios variar´┐Żn pero, en muchos casos los temas ya presentados arriba son cr´┐Żticos: la necesidad de fortalecer la gesti´┐Żn colectiva de los recursos para reconciliar los conflictos entre individuos que ganan con la explotaci´┐Żn a corto plazo y otros que sufren por la degradaci´┐Żn.
El da´┐Żo por los propios turistas se enfrenta a trav´┐Żs de una variedad de medidas, tales como educaci´┐Żn, regulaci´┐Żn, zonificaci´┐Żn, elevaci´┐Żn de cuotas para invertir en la conservaci´┐Żn, etc. Obviamente es cr´┐Żtico limitar el da´┐Żo ambiental para los residentes locales, no solamente para los conservacionistas. Sin embargo, algunas estrategias pueden entrar en conflicto con otros beneficios locales. Por ejemplo, restringir el n´┐Żmero de visitantes pudiera llevar a una ca´┐Żda en el ingreso local, particularmente si los turistas que hacen m´┐Żs uso de los servicios locales son los m´┐Żs afectados. Por ejemplo, las altas tasas en el Parque Nacional Keoladeo en la India dram´┐Żticamente reducir´┐Żan el n´┐Żmero de "back-packers", quienes son los principales clientes de los servicios locales (Goodwin et al, 1997). Otras estrategias puede ser complementarias. Por ejemplo, en la Reserva Forestal Nublada Monteverde en Costa Rica y en un proyecto de tortugas marinas en el noreste de Trinidad, el requerimiento de que los turistas sean acompa´┐Żados por un gu´┐Ża cre´┐Ż nuevas oportunidades de empleo (debido a que se dispon´┐Ża de gu´┐Żas localmente entrenados) mientras que simult´┐Żneamente redujo los impactos de los visitantes (B´┐Żez 1996 and James & Fournillier 1993). Por lo tanto, las estrategias para gestionar los impactos ambientales del turismo necesitan integrarse a medidas que mejoran el involucramiento comunitario.
7. Creando incentivos locales de conservaci´┐Żn
Parece que es posible, pero lejos de ser inevitable, que los ingresos generados por el turismo ser´┐Żan incentivos efectivos para un mejoramiento de la conservaci´┐Żn de los recursos naturales por los residentes locales. La anterior discusi´┐Żn de sus limitaciones sugiere que la influencia del incentivo sea m´┐Żs factible si los beneficios financieros son significativos, est´┐Żn ampliamente distribuidos entre los usuarios de los recursos, percibidos como sostenibles y vinculados a la base de recursos. Tales condiciones solas podr´┐Żan ser suficiente para generar una respuesta positiva aunque pasiva entre los individuos: por ejemplo, reducci´┐Żn de la caza furtiva o de la hostilidad hacia un parque nacional. Pero una respuesta activa - tal como aumento de inversi´┐Żn en la conservaci´┐Żn, adopci´┐Żn de la vida silvestre como un uso de la tierra y una estrategia de forma de vida, o la acci´┐Żn colectiva para detener la caza furtiva - tambi´┐Żn depender´┐Ż de si existen localmente las habilidades necesarias, las instituciones y los derechos para permitir que los residentes gestionen efectivamente los recursos. Otros factores importantes son si tienen un sentido de propiedad o responsabilidad por el recurso, derivado de la participaci´┐Żn, y si el turismo y la conservaci´┐Żn se "ajustan" a los modos rurales de vida (complementan en lugar de entrar en conflicto con otras estrategias de subsistencia. Esto refuerza, de muchas maneras, la necesidad de solucionar los asuntos de la participaci´┐Żn y la gesti´┐Żn de recursos y, por lo tanto, complementa la agenda de "desarrollo". Sin embargo, tambi´┐Żn es necesario hacer notar las diferencias entre las perspectivas de conservaci´┐Żn y de desarrollo, por ejemplo en cuanto a la distribuci´┐Żn de los beneficiarios (a trav´┐Żs del ecosistema y no solamente de la unidad social) y la necesidad de demostrar p´┐Żblicamente el v´┐Żnculo con la vida silvestre. El hecho de que los beneficios pecuniarios sean probablemente insuficientes (a´┐Żn si necesarios) para la conservaci´┐Żn, tambi´┐Żn resalta la necesidad de evaluar el efecto (presumido) de conservaci´┐Żn por el involucramiento local en el turismo m´┐Żs detalladamente bajo condiciones diferentes.
8. Explotando el mercado
´┐ŻPuede ser ´┐Żtil una etiqueta de ecoturismo para el 'marketing' de empresas tur´┐Żsticas que involucren comunidades? ´┐ŻAyudar´┐Ża la tendencia ecotur´┐Żstica a promover el involucramiento comunitario?
Algunas personas ven "ecoturismo" como una etiqueta ´┐Żtil para mercadear empresas comunitarias tur´┐Żsticas, y tambi´┐Żn lo ven como una manera de transferir los costos adicionales que se incurren en el TIC (genuino) a los turistas que est´┐Żn deseosos de pagar m´┐Żs por la "etiqueta de correcto socialmente" a trav´┐Żs del 'marketing' sectorial a estos turistas "´┐Żticos" [15]. Sin embargo, este mercado sectorial es muy limitado. La mayor´┐Ża de los que son atra´┐Żdos por el "ecoturismo" con probabilidad se preocupen realmente poco del involucramiento local [16], y la mayor´┐Ża de las definiciones de ecoturismo no dan prioridad a la participaci´┐Żn comunitaria [17]. Hasta que no se redefina el ecoturismo como turismo que, entre otras cosas, asegure ingresos para, y sea gestionado activamente por, las personas locales, probablemente no sea m´┐Żs que una algodonosa herramienta de 'marketing' que conlleva el riesgo de enmascarar la realidad con ret´┐Żrica. A´┐Żn m´┐Żs, el enfoque hacia el ecoturismo tambi´┐Żn puede desviar la atenci´┐Żn del turismo mayoritario, cuando modificar los frecuentes impactos negativos del turismo mayoritario puede ser tan importante para las comunidades como el desarrollo de unas pocas iniciativas dirigidas por la comunidad.
9. ´┐ŻEs dif´┐Żcil!
El desarrollo del turismo de manera que sea m´┐Żs apropiado para las comunidades toma considerable tiempo y esfuerzo: 'inputs' de extensi´┐Żn, planificaci´┐Żn participativa, procedimientos de resoluci´┐Żn de conflictos (International Resources Group 1992, Berger 1996). Establecer empresas locales, desarrollar las habilidades relevantes, movilizar comunidades para fortalecer sus derechos y gesti´┐Żn sobre los recursos, construir la cooperaci´┐Żn entre residentes, operadores privados y gerentes de ´┐Żreas protegidas, vincularse con el mercado tur´┐Żstico internacional, y dem´┐Żs, no es f´┐Żcil ni para las comunidades ni para los agentes de desarrollo que las apoyan. Est´┐Ż claro de las anteriores discusiones que las pol´┐Żticas gubernamentales pueden mejorar - o restringir inadvertidamente - el TIC. Tambi´┐Żn es evidente que la facilitaci´┐Żn al nivel local por las ONGs u oficiales de extensi´┐Żn puede ayudar a que las comunidades resuelvan algunos retos importantes de desarrollo, y que se necesitan nuevos enfoques del sector privado. Pero, con frecuencia, los roles apropiados de los diferentes interesados no est´┐Żn claros o pueden estar en conflicto sus diferentes enfoques. As´┐Ż que los esfuerzos para mejorar el involucramiento comunitario en el turismo necesitan aclarar los roles y habilidades de todos los interesados, y la manera en que pueden mejorarse.
Conclusi´┐Żn: Hacer que Funcione el Involucramiento Comunitario
Este trabajo ha explorado los beneficios que las comunidades pueden obtener a trav´┐Żs del turismo, y las desventajas del turismo convencional que necesita revisarse para mejorar el involucramiento comunitario. Ha resaltado algunos de los retos que necesitan enfrentarse - no para condenar el TIC como inapropiado (cualquier estrategia de desarrollo traer´┐Ż problemas de modernizaci´┐Żn a las comunidades rurales), sino para estimular m´┐Żs an´┐Żlisis sobre cuando o si es apropiado, y de m´┐Żs importancia, ´┐Żc´┐Żmo se puede enfrentar los retos? Por ejemplo:
´┐Żde qu´┐Ż manera podr´┐Ża desarrollarse el turismo para que m´┐Żs ingresos se queden localmente?
´┐Żqu´┐Ż medidas conducen a una distribuci´┐Żn m´┐Żs equitativa del ingreso entre los miembros de la comunidad?
´┐Żpuede el ingreso por el turismo ganarse colectivamente, no s´┐Żlo individualmente, y es esto importante?
´┐Żc´┐Żmo se puede fortalecer la gesti´┐Żn colectiva de los recursos naturales y culturales, para prevenir que la mayor´┐Ża pierda ante una minor´┐Ża dentro de la comunidad?
´┐Żqu´┐Ż lleva a la participaci´┐Żn activa y no solamente al involucramiento pasivo? ´┐Żen las comunidades y no solamente por unos pocos individuos?
´┐Żc´┐Żmo puede reducirse los costos ambientales de manera que complementen los beneficios sociales y econ´┐Żmicos?
´┐Żpuede hacerse que la etiqueta de ecoturismo tenga sentido para el TIC, o debe evitarse?
´┐Żc´┐Żmo pueden las comunidades desarrollar sociedades no explotadoras con el sector privado?
´┐Żcu´┐Żles son los roles apropiados de los diferentes interesados ´┐Ż residentes locales, ONGs, el sector privado, gobiernos, y donantes, en la soluci´┐Żn de estos y otros retos del TIC?
´┐Żqu´┐Ż tipo de intervenci´┐Żn gubernamental - en pol´┐Żticas o al nivel local - ayuda o entorpece el TIC?
´┐Żc´┐Żmo pueden reconocerse los objetivos de los diferentes interesados, el solapamiento aprovechado, y las diferencias reconciliadas?
La discusi´┐Żn ha resaltado apenas unas pocas estrategias que pudieran desarrollarse para hacer que el involucramiento de la comunidad en el turismo sea una herramienta efectiva para el desarrollo y la conservaci´┐Żn, y esperamos que los comentarios de los equipos de revisi´┐Żn suministren muchas m´┐Żs respuestas y maneras a seguir.
Referencias
Abbott, J. 1994. The Impact of Tourism on Cheruke Village, Lake Malawi National Park. Report to the Department of National Parks and Wildlife Management, Malawi.
Ashley, C. 1995. Tourism, Communities, and the Potential Impacts on Local Incomes and Conservation. Research Discussion Paper no. 10, Directorate of Environmental Affairs, Ministry of Environment and Tourism, Namibia.
Ashley, C. 1996. Community-Private Sector Negotiations for Tourism Joint Ventures: an Overview, workshop presentation, Directorate of Environmental Affairs, Ministry of Environment and Tourism, Namibia.
Ashley, C. 1997. Livelihood Strategies of Rural Households in Caprivi: Implications for Conservancies and Natural Resource Management. Living in a Finite Environment (LIFE) Programme of WWF and USAID, Windhoek, Namibia.
B´┐Żez, A.L. 1996. "Learning from Experience in the Monteverde Cloud Forest, Costa Rica" in People and Tourism in Fragile Environments, edited by M.F. Price, John Wiley and Sons, 1996.
Boonzaier, E. 1996a. "Local Responses to Conservation in the Richtersveld National park, South Africa" Biodiversity and Conservation vol 5, (3), pp307‑314
Boonzaier, E. 1996b. "Negotiating the Development of Tourism in the Richtersveld, South Africa" in People and Tourism in Fragile Environments, edited by M.F. Price, John Wiley and Sons, pp 123-137.
Brandon, K. 1993. Bellagio Conference on Ecotourism: Briefing Book. Rockefeller Foundation Conference, 8‑12 Febrero, 1993
Brown, K., R.K. Turner, H. Hameed, and I. Bateman. Tourism and Sustainability in Environmentally Fragile Areas: Case Studies from the Maldives and Nepal.
Drake, S. 1991. "Local Participation in Ecotourism Projects" in Whelan, T. (ed) Nature Tourism: Managing for the Environment, Island Press: Washington DC pp132‑163
Durbin, J.C. and Ratrimoarisaona, S‑N. 1996. "Can Tourism Make a Major Contribution to the Conservation of Protected Areas in Madagascar?" Biodiversity and Conservation, vol 5, (3), pp345 ‑ 354
Gakahu, C. 1992. "Participation of Local Communities in Ecotourism: Rights, Roles and Socio‑Economic Benefits" in Gakahu, C. and Goode, B. (eds) Ecotourism and Sustainable Development in Kenya, Wildlife Conservation International: Nairobi
Goodwin, H. et al. 1997. Tourism, Conservation and Sustainable Development; India Report, submitted to ODA, Abril 1997.
Hendrix, S. 1997. "Bolivia's Last Outpost of Hope" International Wildlife Jan/Feb 1997 pp 12‑19
Hasler, 1996. Ecotourism. A Comparative Analysis of Findings from Kenya, Zimbabwe, and South Africa. Centre for Applied Social Sciences, University of Zimbabwe. 50pp.
IIED. 1994. Whose Eden? An Overview of Community Approaches to Wildlife Management. A report by the International Institute for Environment and Development, submitted to ODA. 124pp.
International Resources Group 1992. Ecotourism: A Viable Alternative for Sustainable Management of Natural Resources in Africa, submitted to Agency for International Development, Washington DC. 98pp.
James, C. and Fournillier, 1993. Marine Turtle management in North‑East Trinidad: A Successful Community‑Based Approach Towards Endangered Species Conservation. Ministry of Agriculture, Land and Marine Resources.
Koch, 1994. Reality or Rhetoric: Ecotourism and Rural Reconstruction in South Africa, Discussion Paper DP54, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, Switzerland. 58pp.
McIvor, C. 1994. Management of Wildlife, Tourism and Local Communities in Zimbabwe, UNRISD Discussion Paper no 53 UNRISD: Geneva.
Murphree, M. 1996. "The Evolution of Zimbabwe's Community‑Based Wildlife Use and Management Programme" in Leader‑Williams, N.' Kayera, J. and Overton, G. (eds.) Community‑based Conservation in Tanzania. IUCN: Gland.
Ngobese, P. 1994. "What is it about ecotourism that is cause for concern?" GEM Monitor 1/94 pp 44‑49 GEM: Johannesburg.
Roe, D. and Leader‑Williams, N. 1997. The Environmental Effects of Wildlife Tourism, Wildlife and Development Series, No 10. IIED:London
Smith, C. and Jenner, P. 1992. The Tourism Industry and the Environment. Special Report no 2453, The Economist Intelligence Unit:London.
Wells, M. and Brandon, K. 1992. People and Parks: Linking Protected Area Management with Local Communities. World Bank: Washington DC.
WTO. 1993. Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners. World Tourism Organisation: Madrid.
Caroline Ashley y Dilys Roe
Abril 1997
Notas:
1. No todas las ´┐Żreas con vida silvestre o parques tienen buen potencial tur´┐Żstico. Los mejores sitios pueden tener un alto potencial de ingresos, pero muchas ´┐Żreas de vida silvestre pueden carecer de especies llamativas, alta densidad de vida silvestre, o la accesibilidad, infraestructura, paisajes, seguridad, o enlaces de transporte necesarios para atraer turistas. Este trabajo trata de ´┐Żreas en las que el turismo es una posibilidad viable. [Regresar]
2. Por ej.: en San Jos´┐Ż de Uchupiomonas, Bolivia, las familias rurales est´┐Żn emigrando, incapaces de sobrevivir con peque´┐Żas parcelas agr´┐Żcolas y la extracci´┐Żn de caoba del bosque. Se espera que el desarrollo del ecoturismo crear´┐Ż trabajos locales y detenga la migraci´┐Żn, lo mismo que cree incentivos para la conservaci´┐Żn del bosque (Hendrix 1997). [Regresar]
3. Por ej.: el Parque Nacional Madikwe en ´┐Żfrica del Sur fue creado en gran medida porque el turismo hab´┐Ża demostrado ofrecer mayores r´┐Żditos financieros que la agricultura (Koch 1994). Una reciente decisi´┐Żn de evitar la miner´┐Ża en St Lucia y mantenerla como una reserva, tambi´┐Żn se bas´┐Ż en el an´┐Żlisis de que el turismo pod´┐Ża producir, a largo plazo, unos ingresos equiparables a los de la miner´┐Ża (Koch 1994). Por otro lado, el uso tan intenso que se necesita hacer para que el turismo compita econ´┐Żmicamente que los impactos ecol´┐Żgicos del turismo pueden realmente exceder a los de otros usos (C Fabricius, com. pers.). [Regresar]
4. Por ejemplo, entre los Maasai en Kenia, los primeros tratos entre los cazadores blancos y poderosos individuos Maasai fueron "los primeros pasos para dejar fuera a la mayor´┐Ża de los Maasai de sus derechos de tierra" debido a que, por primera vez, la tierra fue titulada por hombres Maasai individuales. La mayor´┐Ża de los pastores Maasai han, por lo tanto, perdido los recursos de pastoreo fuera de la reserva, lo mismo que dentro (Berger 1996). [Regresar]
5. Sin embargo, las comunidades pueden negociar compromisos sobre empleo local, entrenamiento y compras de productos en un acuerdo de inversi´┐Żn conjunta ('joint venture'), como sucede en Namibia. Los gobiernos tambi´┐Żn pueden ayudar evitando permisos que realmente incentivan que los operadores inviertan en capital en lugar de mano de obra, o en importaciones en lugar de bienes locales. Las autoridades de conservaci´┐Żn pueden hacer que sea una condici´┐Żn para las operaciones tur´┐Żsticas dentro de los Parques la maximizaci´┐Żn de las compras locales. [Regresar]
6. Por ejemplo, en Zimbabwe, una escuela de entrenamiento hotelero en Bulawayo significa que la industria no tendr´┐Ża que importar personal calificado de fuera del pa´┐Żs (McIvor, 1994). [Regresar]
7. Se puede dar poder de mercado a las comunidades incluso dentro de los Parques Nacionales (donde el control global permanecen con la autoridad de conservaci´┐Żn), arrendando una concesi´┐Żn a una comunidad por una tasa nominal, permiti´┐Żndoles sub-rentarlas a un socio a las tasas de mercado. En Namibia, se estima que las comunidades que ganan derechos sobre la vida silvestre en lugares de primera (tanto en terrenos comunales como en concesiones de parque) pueden ganar tanto en tasas de concesi´┐Żn de una caba´┐Ża tur´┐Żstica como los individuos locales ganar´┐Żan por emplearse en la caba´┐Ża (Ashley 1995 and 1997). [Regresar]
8. Por ejemplo, basados en un proyecto de tortugas en Trinidad, James y Fournillier arguyen que se ha prestado insuficiente atenci´┐Żn a las divisiones dentro de las comunidades y la distribuci´┐Żn de ingresos, pero recomiendan que los extra´┐Żos adopten estricta imparcialidad mientras trabajen con todas las facciones. [Regresar]
9. Es probable que las ganancias por venta de productos, tales como vegetales, pescado, le´┐Ża, artesan´┐Ża, sean inferiores (por persona y en total), que los salarios del empleo regular, pero estas opciones frecuentemente est´┐Żn disponibles para m´┐Żs personas, particularmente las familias y mujeres m´┐Żs pobres y menos calificadas y proveen un ingreso suplementario vital (Ashley 1997), por lo que los esfuerzos para expandir los v´┐Żnculos con la econom´┐Ża local son tan importantes para el desarrollo local como medidas que fomenten el empleo formal. [Regresar]
10. Por ejemplo, el problema de p´┐Żrdida del acceso al pastoreo para la mayor´┐Ża de los Maasai, mencionado anteriormente, ahora se est´┐Ż tratando desarrollando el turismo en ranchos del grupo (Berger, 1996). [Regresar]
11. En particular, la organizaci´┐Żn comunitaria depende de la fortaleza del liderazgo tradicional, la estabilidad de la poblaci´┐Żn, y la escala y definici´┐Żn de la comunidad. Si no hay una definici´┐Żn clara de comunidad, la gesti´┐Żn colectiva y los derechos son imposibles. En ´┐Żreas de gran o densa poblaci´┐Żn, los grandes cambios debido a la migraci´┐Żn, liderazgo distante o d´┐Żbil, la amplia participaci´┐Żn en las decisiones y la gesti´┐Żn colectiva de los recursos son con toda seguridad m´┐Żs dif´┐Żciles. [Regresar]
12. Por ejemplo, en Namibia, donde los programas de gesti´┐Żn de recursos naturales por las comunidades han estado ejecut´┐Żndose por algunos a´┐Żos, los beneficios econ´┐Żmicos de la gesti´┐Żn de la vida silvestre apenas empiezan a mostrarse, pero los beneficios sociales e institucionales ya son evidentes. Las comunidades han organizado nuevos organismos representativos, foros y m´┐Żtodos para tomar decisiones, y mayor habilidad en la planificaci´┐Żn participativa, para mejorar su gesti´┐Żn de la vida silvestre. Ahora que ya se est´┐Ż recibiendo un ingreso colectivo, el significado del d´┐Żlar palidece en comparaci´┐Żn con los nuevos m´┐Żtodos e instituciones que se est´┐Żn desarrollando para decidir como ganarlo o usarlo: por ejemplo, equipos de la comunidad que realizan encuestas hogare´┐Żas, reuniones p´┐Żblicas para informar, representaci´┐Żn a nivel de sub-villa, y ceremonias p´┐Żblicas de distribuci´┐Żn - todo apoyados por ONGs como Integrated Rural Development and Nature Conservation (IRDNC). Es decir que, la oportunidad de ganar dinero de la vida silvestre es un fuerte catalizador del fortalecimiento institucional y de lograr poder. [Regresar]
13. Por ejemplo, el enfoque est´┐Żndar hacia el TIC, resumido por la Organizaci´┐Żn Mundial del Turismo, acepta el involucramiento comunitario debido a que puede proveer interacci´┐Żn cultural, servicios a los visitantes, y productos locales (WTO, 1993). As´┐Ż que la danza, ser gu´┐Żas y cultivar vegetales cumplir´┐Żan con estos estrechos objetivos para el TIC y probablemente ser´┐Ża satisfactorio para los operadores privados, pero es improbable que re´┐Żna los objetivos de desarrollo de los residentes locales. [Regresar]
14. Por,un comerciante residente de largo tiempo que trabaja con residentes en Zanz´┐Żbar (J. Abbott, com. pers.), Clive Stockhill trabajando con Mahenye Ward (Zimbabwe), y Peter Ward trabajando con la comunidad Bergsig (Namibia). [Regresar]
15. El costo de mejorar el TIC puede ser considerable, tomando en cuenta todos los insumos de ONG, donante o gobierno m´┐Żs el tiempo pasado por los miembros comunitarios organizando iniciativas locales (Ashley 1997, B´┐Żez 1996, Drake 1991). Si el costo de este tiempo se incluye en el precio del producto, los productos TIC no ser´┐Żan competitivos, excepto en los ojos del turista ´┐Żtico que est´┐Ż deseoso por pagar por su preocupaci´┐Żn social. As´┐Ż que si los costos no se pueden transferir por medio del 'marketing' sectorial a turistas ´┐Żticos, algunos proyectos permanecer´┐Żn dependientes de ONGs, donantes o de la buena voluntad personal. [Regresar]
16. Una encuesta Lou-Harris encontr´┐Ż que 4 de cada 10 viajeros americanos estaban interesados en un turismo que "mejorara la vida", y esto se interpreta como buena noticia para el ecoturismo (Brandon, 1993). Pero esto probablemente signifique un mejoramiento para ellos, experimentar algo nuevo, en lugar de unirse a las hordas en la Costa de la insolaci´┐Żn. No necesariamente implica alg´┐Żn compromiso con problemas sociales o ambientales o cualquier otro problema/inter´┐Żs en el lugar visitado ´┐Ż el s´┐Żndrome "este a´┐Żo Gal´┐Żpagos, el pr´┐Żximo a´┐Żo la Ant´┐Żrtica" ´┐Ż o un deseo por mejorar las vidas de las personas locales. Los turistas sienten que han pagado mucho dinero por una gran aventura, y con frecuencia asumen que tienen algunos derechos inalienables de ver y hacer lo que les de la gana (Panos 1995). [Regresar]
17. La mayor´┐Ża de las definiciones de ecoturismo se limitan principalmente al ambiente, y secundariamente sobre los impactos sociales. Las frases concerniente a los beneficios locales usualmente fallan en distinguir el individuo pasivo involucrado en recibir ingresos de la participaci´┐Żn comunitaria activa. A´┐Żn m´┐Żs, la mayor´┐Ża de las definiciones de ecoturismo enfatizan el prop´┐Żsito del viaje, en lugar del impacto real. [Regresar]
| Turismo de Naturaleza | ´┐Żndice | P´┐Żgina inicial |